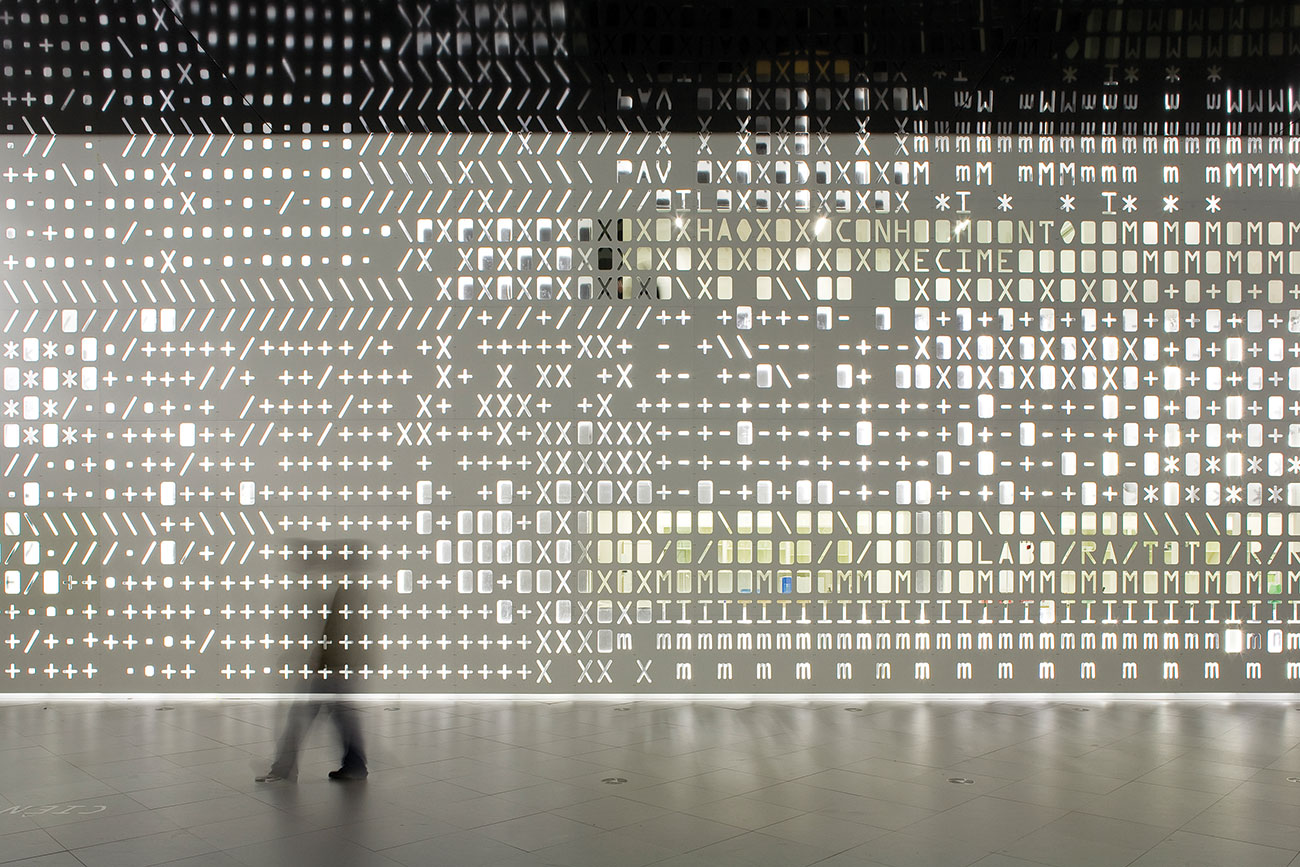Abordar el tema de la verdad a partir de la creación literaria resulta complejo si tomamos en cuenta las discrepancias entre las verdades al interior de la obra y la realidad exterior. Este texto nos ofrece una visión clara sobre cómo podemos entender lo verdaderamente literario.
por Carlos Azar Manzur
Un maestro empezaba su clase con ese verso de Huidobro que es más bien una sentencia: “adjetivo que no da vida, mata”. Con eso, el maestro nos explicaba que era fundamental elegir bien nuestros adjetivos y que en lugar de calificar la frase como “interesante”, había que escribir un texto interesante. Sin embargo, el profesor se concentraba en un ejemplo específico: decía que, en un reportaje televisivo en las grutas de Cacahuamilpa, una reportera anunciaba al aire: “es que estas piedras tienen formas inimaginables”. El maestro entonces sentenciaba: “¿Cómo inimaginables, si las estaba viendo? Que especule un poco. En la literatura la palabra ‘inimaginable’ debería estar prohibida”. Y en efecto, en principio, el trabajo del escritor se acerca mucho a la imaginación, a generar una versión imaginada de la realidad.

Manuel Álvarez Bravo, Las lavanderas sobrentendidas, 1932. © Colette Urbajtel/Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C
En un artículo de enero de 1900, el filósofo y poeta francés Charles Péguy, establece como poética de su escritura: “Decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, decir torpemente la verdad torpe, aburridamente la verdad aburrida, tristemente la verdad triste”. Esta provocación de Péguy resulta interesante. Si la verdad es bella, agradable o simple es fácil decirla, pero si es aburrida, torpe o triste, empieza a complicarse. Sin embargo, el novelista contemporáneo Michel Tournier confesó que cuando le preguntaron: “¿Qué hay de verdadero en sus novelas?”, sintió la necesidad de contestar: “Nada, lo inventé todo”. Entre ese mundo de opiniones encontradas, la pregunta acerca de la literatura y la verdad parece pertenecer más al rango de la filosofía que al reino literario (incluso los escritores rara vez se plantean estas preguntas, aunque no parecen estar de acuerdo con aquella tremenda sentencia de Nietzsche: “el verdadero artista no tolera la realidad”). La literatura se preocupa de manera directa de los procedimientos, las reglas o las formas que pueden tomar las formas, mientras que la crítica literaria, una materia más próxima a la filosofía que a la literatura, reflexiona sobre la fabricación de las obras, su funcionamiento externo y, por lo tanto, la forma en que se ha acercado a la “verdad”.

Everett Collection, Paisaje urbano de la calle 86 Este de Nueva York, década de 1930.
En El Horla, Maupassant nos cuenta la historia de un personaje dominado por una presencia invisible. Esto ha dado lugar a que los críticos y estudiosos giren alrededor de explicaciones que nos llevan a decir que dicha presencia pudiera ser la sífilis y que “horla” es un neologismo inventado por el autor alrededor de whore, ya que una prostituta contagió a Maupassant de dicha enfermedad. Pudiera ser, pero dentro del cuento, no hay una sola referencia a esto; dentro del cuento, la verdad es una historia que gira alrededor de la verosimilitud aterradora y no de la explicación clínica, esta pertenece al exterior del texto. Alfonso Reyes y Dámaso Alonso pelearon por explicar un verso de Las soledades de Góngora durante años y de lo único que podemos estar seguros es que esa no fue la intención del poeta. En esa confrontación entre la lectura informada y la ignorante, la verdad es una línea difuminada en la que camina lo literario, un camino en el que se opone la verdad dentro del texto y la realidad externa.
Sin embargo, podemos decir que la literatura, la literatura pura, es un operador del pensamiento que puede representar mejor la realidad, ofrecer mejores resultados: no hay mejor representación de la realidad revolucionaria de México que Los relámpagos de agosto de Ibargüengoitia o que Pedro Páramo de Rulfo como imagen del México post-revolucionario; no hay mejor prueba de la realidad de la Primera Guerra Mundial en Francia que De un castillo a otro de Céline o ese prodigioso tratado de la fenomenología aplicada que es Manhattan Transfer de John Dos Passos.
Justo Navarro cuenta que, en un periódico, citó el cuento breve de ciencia ficción de Anthony Burgess: “Aquel día el sol salió por el oeste”. Pero se equivocó y lo citó mal: “Aquel día el sol salió por el este”. Tal como lo escribió, el cuento decía la verdad pero, al decirla, se convertía en un texto insignificante, en un pobre cuento. Para que la literatura sea verdadera tiene que crear otro mundo, otra posibilidad de mundo.
.
En esa confrontación entre la lectura informada y la ignorante, la verdad es una línea difuminada en la que camina lo literario, un camino en el que se opone la verdad dentro del texto y la realidad externa.
.
.
Carlos Azar Manzur. Como escritor, maestro y editor, siempre ha sido un gran defensa central. Fanático de la memoria, ama el cine, la música y la cocina de Puebla, el último reducto español en manos de los árabes.